En 1993 se cumplían diez años de mi llegada al mundo, y aunque mi ser no sea ni más ni menos que el de los demás, la primera década se tenía que celebrar con bombo y platillos. Ese mismo año llevaba, por lo menos, ocho años escuchando al cuarteto de Liverpool, e incluso ahora a mis 40, recuerdo con la nostalgia más romántica el primer día en que escuché She Loves You.
México es un país de música y de músicos, y como tal, los guitarristas y los cantantes del domingo abundan por doquier, muchos de ellos se sienten profesionales e incluso artistas, aunque se codeen con cientos de miles iguales a ellos. Mi padre formaba parte de este extenso grupo, pero para nosotros, siempre cantó bien y tocó decente, o por lo menos, era agradable para nuestros oídos. Mi progenitor tenía una guitarra eléctrica, y un pie recto, de esos muy de los años setenta y ochenta, de micrófono en casa.
Por las noches solía meter su guitarra acústica dentro de mi cuna, aunque me miraba nerviosamente arrancar las cuerdas con mis manos torpes y curiosas. Para calmarlo sobre la posible pérdida de su instrumento, por su adorable bebé destructor, yo fingía cantar en inglés, haciéndole al super dotado, todo un Mozart. Por lo regular me ponía la estación de radio Universal Stereo para que yo nada más usará los éxitos del rock clásico como playback.
Pero todo cambiaría esa primera noche de notas orgásmicas que llegó a mi corta vida. Sucedió por ahí de 1986, tendría tres años y algo. Esa noche, mi papá sacó de un mueble de madera una caja, que por lo menos daba la finta de serlo, porque en realidad era un cartón con una fotografía que de lejos aparentaba ser una protección de transporte de carga, se trataba de La Caja de Los Beatles de la revista Selecciones. Al abrirla, varias fundas de papel con fotos contenían LPs clasificados por época. A veces también, con muchos nervios, puesto que los bebés tienen manos de estómago, todo lo trituran, mi papá me dejaba acariciar esos maravillosos objetos en los que yo admiraba el carisma de esos cuatro hombrecillos que desfilaban por mis ojos. –¿Cuál quieres escuchar? dijo el jefe de la familia, pero yo qué iba a saber, ni siquiera sabía si esta música valdría la pena a lado de mi disco de Odisea Burbujas. -“Bueno, continuó mi padre, Te pongo las primeras canciones, seguro que así te inicias en la buena música”. Y lo que mis oídos estaban por escuchar, nada ni nadie en los próximos 37 años, podrían igualarlo, vaya energía y ritmo en cada “She loves you, yeah, yeah, yeah” y qué bella melodía y voces en el “You think you’ve lost your love…”
Desde esa primera escucha de She Loves You y hasta los 10 años, me devoré de a poco, puesto que ni Spotify ni nada de eso existía, a expensas de los milagros que el vendedor de Cassettes y de CDs piratas, en el camino de vuelta de la escuela, lograba conseguir, porque la mayoría de las veces sólo eran recopilaciones refritas con las canciones más populares. Pero la vida en cuentagotas, que yo disfrutaba, me dejó ir descubriendo cada álbum de The Beatles tanto en grupo como en solistas. La paciencia da recompensas formidables, y el invierno de 1992 me regaló un avance de lo maravilloso que sería mi 1993. Mi padre, ya divorciado de mi madre, me regaló mi primer CD, y no fue cualquier cosa, Rubber Soul, que devoré desde el inicio potente de Drive My Car, hasta la fabulosa voz roquera de John Lennon en Run For Your Life.
Ya casi para los 10 años, a unos días de mi cumpleaños, mi madre me dijo, con un muy estresante “Quiero hablar contigo seriamente”, que tenía algo que darme, pero que quería estar segura de algunas cosas. Yo asentí y me resigné a lo que pasase. Pero mi mamá me dijo, –Ya llevas varios años escuchando al grupo ese inglés. ¿De verdad te gustan tanto, no te aburren?- yo le respondí con los ojos brillando con mi admiración por estos ingleses del norte: “Mamá entre más los escucho más me fascinan, en música, para mí, no hay nada mejor en este mundo”. Entonces llegó lo que tenía que suceder, y hoy se me empapan los ojos y se me acelera el corazón de alegría al recordarlo: “¿Sabes que Paul McCartney vendrá a México para dar un concierto?” Y yo, con la felicidad de todo niño le grité de emoción –¿En serio? ¿Y vendrá con los otros Beatles?”. Mi progenitora sonrió y me miró con piedad por mi ingenuidad y terminó con un: “A Lennon no lo puedo revivir, pero te compré de cumpleaños, dos entradas para ver a tu ídolo”.

De abril a noviembre, viví el año más largo de mi vida, le pedía a todos los dioses que el “viejito” de 50 años no muriese antes de poder verlo. En esa época, la emoción era diez millones de veces mayor, no había YouTube para mirar su setlist o sus conciertos de la gira que terminan por hartarnos y gracias los cuales ya no disfrutamos más el mero día. Hoy en 2024 me da risa recordar del miedo que sentí de que Paul McCartney nos dejase antes de poder verlo. Afortunadamente, tres oportunidades más se presentaron, pero ninguna como la primera, dos en México en 2002 y en 2024, y una en París, en el 2011.
El Día D llegó, y en el recién construido Foro Sol recé ya no por la vida de Paul sino por la mía y la de mi tío que me acompañaba puesto que las gradas improvisadas temblaban más que las lonjas de los aficionados a las garnachas. Y allá arriba, cuando el calentamiento global no existía, hacía un frío tremendo en el desaparecido Distrito Federal (DF). La espera de dos horas y algo con las que llegamos con anticipación ya no fueron nada después de los eternos siglos que fueron los siete meses desde la compra de los boletos.
De repente, las luces se apagaron y nunca en la vida había escuchado tantos gritos juntos, las dos gigantescas pantallas se prendieron con The Beatles en blanco y negro, era el vídeo de ellos cantando Help en la película del mismo nombre, yo no podía con tanta emoción, mi garganta se cerraba, y las lagrimas caían con tal facilidad que mi tío el menos expresivo de la familia sintió compasión y me abrazó. Terminó Help y con una guitarra estruendosa se lanzó el grupo que acompañaba a Paul para iniciar con Drive My Car, y como si hubiese llegado al paraíso escuché por primera vez a McCartney cantar a unos metros de mí, con su chaleco negro y blanco y su pelo largo con cola de pato. A lo lejos podía ver a su esposa Linda y a sus peluches que decoraban su conjunto de teclados… Jamás se me ha borrado la inmensa sonrisa de recordar la primera vez que vi a un Beatle, ¡Y vaya qué Beatle!










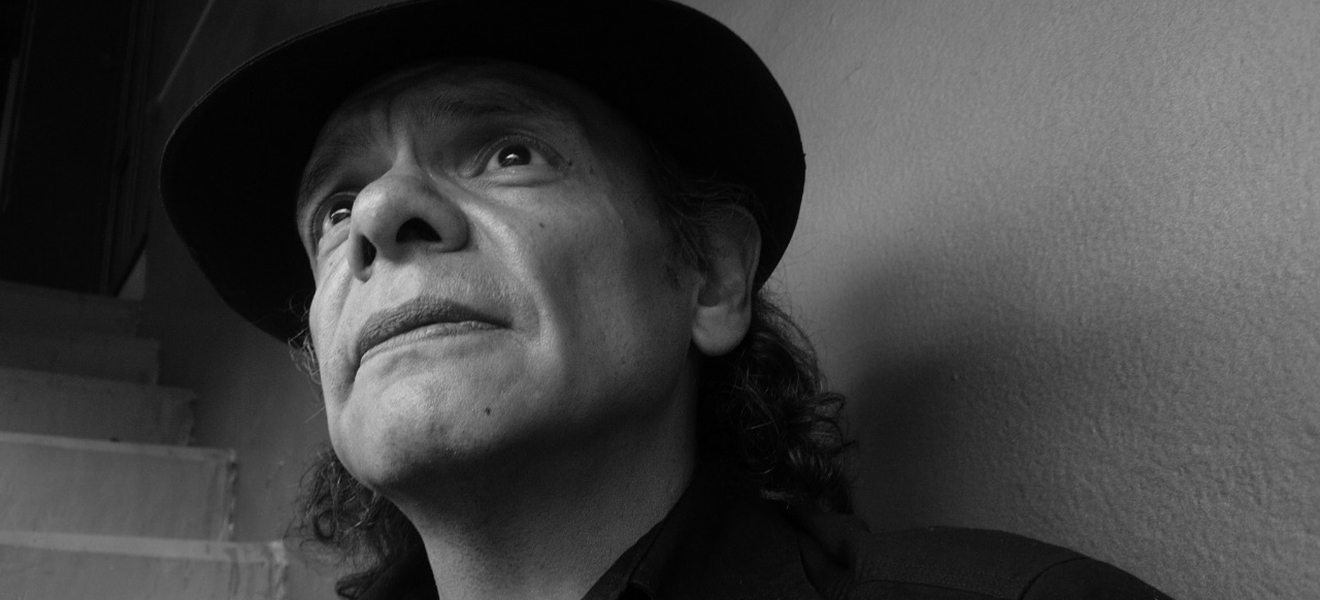




TU VOZ